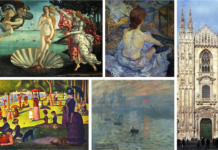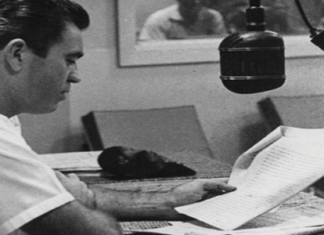La criminalidad y la violencia en Centroamérica tienen hoy una cara visible: las “maras” o pandillas juveniles delictivas. Este fenómeno comenzó en la década de los noventa pero se complejizó y transnacionalizó en los últimos años, adquiriendo dimensiones inimaginables especialmente a partir de su vinculación con el crimen organizado.
En este sentido, las cifras hablan por si solas: América Central registra un promedio de casi 30 homicidios cada 100 mil habitantes, cuando a pesar de lo que se pueda pensar a priori, estas cifras se alejan mucho de la cantidad de muertes violentas que sufre México (11/100 mil).
En términos absolutos, se registran 6 mil homicidios violentos por año, de los cuales más del 40% se encuentra vinculado al crimen organizado.
Los países que encabezan estas estadísticas son El Salvador (58/100 mil), en primer lugar, seguido de cerca por Guatemala (45/100 mil) y Honduras (43/100 mil).
Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Centroamérica es la región sin guerras más violenta del mundo debido al incremento cuantitativo y a la complejización cualitativa de la criminalidad organizada. En este contexto, el deterioro de las condiciones de seguridad de la región, de acuerdo a un reciente informe del Banco Mundial, impacta sobre otras áreas que conciernen a la sociedad y al Estado. Entre ellas se destacan los gastos en salud y seguridad privada, al tiempo que las elevadas tasas de criminalidad conspiran contra las inversiones en general y desvían los escasos recursos públicos hacia el fortalecimiento del sistema policial profundizando aun más la debilidad de las instituciones estatales y la fuerte impronta criminal, que logra escabullirse hasta en los órganos gubernamentales a través de la corrupción.
Las maras, entendidas como pandillas que inicialmente reconocían como actividad principal la escritura de graffitis y la realización de asaltos ocasionales a personas o comercios pequeños dentro de su zona de influencia, se han convertido en la principal amenaza a la seguridad ciudadana en Centroamérica. Su transformación identitaria y de comportamiento, influenciada por la llegada de pandilleros deportados de Estados Unidos a fines del siglo XX, las convirtió en organizaciones delictivas transnacionales.
Las maras son colectividades que necesitan de una pandilla rival para tener una razón de ser, comparten una identidad social que se expresa a través del nombre de la organización a la que se pertenecen. Su mismo rótulo proviene de un tipo de hormiga llamado marabunta: una especie violenta, agresiva y sumamente gregaria. Características que repiten estas pandillas.
El caldo de cultivo para el desarrollo de las maras está dado por un contexto socioeconómico complejo, donde los niveles de pobreza estructural azotan a más de la mitad de los habitantes centroamericanos y donde la debilidad institucional reconoce limitaciones a la hora de desplegar los clásicos mecanismos de inclusión social que, al mismo tiempo, actúan como mecanismos de socialización primaria. Estas pandillas se presentan como “familias sustitutas” y elementos de inclusión social en un escenario de descarnada marginalidad. Además, para muchos jóvenes la pertenencia a la mara implica una solución a sus problemas económicos, al tiempo que consiguen inspirar respecto en su comunidad.
Los miembros de la pandilla, comúnmente denominados “mareros”, comparten una forma de vida (la “Vida Loca”) pero sobre todo, una identidad que se expresa a través de símbolos y signos compartidos, que van desde el lenguaje oral y de símbolos, hasta la vestimenta
En lo que respecta a los tatuajes de los miembros de las pandillas, éstos no obedecen solamente al gusto estético de su portador, sino que aluden a su trayectoria y vivencias en la pandilla: camaradas abatidos por la policía o bandas rivales; parejas; asesinatos cometidos; enfrentamientos memorables. Más allá de su significado, los tatuajes tenían un impacto intimidante, y agresivo en las comunidades; sin embargo, al ser visibles, volvían a sus portadores más vulnerables frente a la policía y la banda rival. Como consecuencia, esta práctica se fue dejando de lado e incluso muchos mareros se sometieron a tratamientos con láser con el fin de borrar los tatuajes que se habían hecho años antes.
El lenguaje gestual es una forma de comunicación clave entre los mareros, que lo emplean para coordinar delitos o transmitir información a distancia (por ejemplo, tras las rejas) o en presencia de la autoridad policial. Por ejemplo, la Unidad de Acción Nacional Contra el Desarrollo de Pandillas (PANDA), que forma parte de la policía guatemalteca, descubrió que los pandilleros saben utilizar sus manos para transmitir a otros miembros del grupo, el nombre del funcionario policial que los arrestó, para que puedan vengarse. A partir de estos hechos se comprende que las autoridades ahora esposen a los mareros por detrás de la espalda.
Si bien en la actualidad se cree que existen cerca de 900 agrupaciones que nuclean a más de 70 mil jóvenes de entre 15 y 34 años, dos son las maras más numerosas. Antagónicas entre sí, la Mara Salvatrucha o MS 13 y la Mara 18 (M-18) se disputan una importante porción del territorio urbano centroamericano, así como los negocios vinculados al crimen organizado. Estos negocios incluyen el tráfico y comercialización de drogas ilegales (operaciones que suelen llevarse a cabo en conjunto con los grandes carteles mexicanos que comercializan la droga que va hacia el mercado septentrional); las extorsiones; el sicariato y el control de zonas en las que el Estado parece no tener ningún tipo de implicancia.
Si bien se originaron en Estados Unidos, tras recibir a numerosos deportados, se asentaron y fortalecieron en América Central, que presentaba condiciones óptimas para su desarrollo, especialmente en lo relativo a la debilidad del Estado. De esta forma, se convirtieron en las organizaciones de carácter transnacional que son hoy. La M-18 se denomina así porque surgió en la calle 18, en Los Ángeles; la MS-13, por su parte, tomó su nombre de El Salvador (Salva), país del que provenían la mayoría de sus miembros, y de la idea de estar compuesta por jóvenes astutos (“truchos”). Además, este grupo tenía originalmente como base territorial la calle 13 en Los Ángeles.
Estas pandillas compiten principalmente por obtener la reputación de mara dominante, valiente y peligrosa. Por eso intentan constantemente demostrar una superioridad directa y clara sobre la contraparte, procurando ganarse el buscado respeto y reconocimiento.
De acuerdo con Savenije, en esa puja de identidad, los actos de violencia que los caracterizan son instrumentos para: a) dominar a sus contendientes, puesto que la rivalidad entre las maras es una cuestión de vida o muerte, en la que el prestigio del agresor se alcanza al acabar definitivamente con un rival; b) atemorizar y manejar a quienes habitan en el territorio que controlan para impedir que actúen en su contra; y c) obtener recursos económicos valiéndose de su renombre, exigiendo “peajes” o robando.
Es importante destacar que estas maras reclutan niños de 9 a 13 años de edad, que provienen de familias desmembradas o de sectores sociales marginados (aunque cada vez más sectores se involucran, incluyendo los de clase media) sin posibilidades de progreso. Dicho de otra forma, estos grupos surgen de la exclusión generada por las difíciles situaciones socioeconómicas que atraviesan los países de la zona, en el marco de la débil restructuración estatal que resultó de los procesos de pacificación implementados tras el fin de las guerras civiles. En este contexto, los nuevos reclutas son iniciados tras un rito plagado de agresiones.
Una vez admitidos, los nuevos miembros se dedican a delitos menores, roban o sirven de vigías en operaciones de los miembros mayores que se ocupan de la venta de drogas, el robo de casas y los asesinatos por encargo.
Desde el punto de vista de su organización, en todos los casos estas bandas se componen de numerosas “clikas” o células, y exhiben una estructura jerárquica, siendo habitual que sus principales líderes se encuentren en prisión y desde allí dirijan las actividades de la organización. De hecho, se suele decir que las cárceles funcionan más como “escuelas del crimen” que como lugares de castigo y reconversión. Los institutos penales se han convertido en un nuevo lugar de reclutamiento para la mara, fenómeno que se relaciona principalmente con la necesidad de algunos jóvenes de adquirir protección y hasta de inspirar respeto dentro de sus muros.
Respecto a su despliegue, las maras se hallan diseminadas en un conjunto de grupos de barrios y colonias, que comparten ciertas reglas y relaciones, y se encuentran dispersas en un espacio territorial que trasciende las fronteras de las naciones del istmo. En esos ámbitos, la organización les brinda a sus miembros protección y afecto, además de implementar un sistema de premios y castigos que les permite ascender jerárquicamente dentro de su estructura.
De esta forma, se genera un clima de complicidad donde todos los miembros de la mara comparten la responsabilidad de las acciones del conjunto, dando lugar a lo que se conoce como “Código de Silencio”. En la actualidad, los miembros más nuevos deben perpetuar un asesinato para confirmar su iniciación, de forma tal que precisan de la protección de la mara desde el inicio y se convierten en cómplices de las actividades ilícitas que desarrolla su clika.
Abandonar la mara es una tarea prácticamente imposible. Aunque no existen indicadores oficiales de deserción, se puede afirmar que la mayoría de los miembros que logran dejarla lo hacen porque mueren (considerando principalmente los índices de mortalidad y la edad promedio de los mareros). Por eso suele decirse que “técnicamente nadie sale”.
La posibilidad de “calmarse” aparece como un recurso intermedio y muchas veces está relacionado al acercamiento de estos jóvenes a iglesias evangélicas o católicas. En estos casos se los exime de delinquir, pero eso no implica que hayan dejado de pertenecer a la clika y puedan romper con los códigos existentes, especialmente en lo que hace al Código de Silencio. Además, aunque su propia mara respete el acercamiento a Dios y/o la constitución de una familia alternativa, esto no implica que la policía o el grupo rival también lo hagan. Por este motivo, los mareros que se han calmado siguen expuestos a situaciones violentas.
Las maras se han transformado en organizaciones delictivas transnacionales, siendo usual su interacción con entidades similares de la región, como los carteles mexicanos. Esta transnacionalidad se expresa en el involucramiento en secuestros; robos; sobornos; asesinatos; contrabando y tráfico de drogas y personas a través de las fronteras de los países centro y norteamericanos. Como destaca Arana sus miembros se desempeñan como “soldados de infantería para redes preexistentes del narcotráfico y para organizaciones internacionales de robo de autos, y efectúan sofisticadas operaciones de contrabando de indocumentados”.
En definitiva, las maras constituyen hoy una nítida amenaza a la seguridad de los países centroamericanos y han pasado a encarnar al crimen organizado en la vida cotidiana. Sin embargo, en el último tiempo estas organizaciones han vuelto a mutar al incurrir en la adopción de metodologías claramente terroristas. Así, tal cual ocurriera en junio del año pasado en San Salvador, el 3 de enero de este año la Mara 18 no logró culminar con éxito una extorsión a la empresa de transporte Rutas Quetzal, por lo cual incendió uno de sus buses con pasajeros adentro, lo que resultó en un saldo de catorce heridos y nueve muertos.
Como consecuencia del accionar cotidiano de las maras, las sociedades centroamericanas han visto deteriorada seriamente su calidad de vida, ya no sólo en lo que hace al acceso a determinadas zonas geográficas sino también en lo que concierne a su seguridad. Este estado de cosas ha elevado los reclamos en torno a las condiciones de seguridad ciudadana vigentes. La sociedad civil exige a la clase política soluciones rápidas y concretas para un problema que afecta la calidad de vida de todos los ciudadanos aunque ello implique el uso de programas de Mano Dura. Todos los gobiernos de la región han hecho hincapié en la utilización de herramientas represivas y punitivas más que preventivas, aunque sin demasiado éxito en el mediano y largo plazo.
De hecho, como parte de una conducta revisionista basada en un nuevo incremento de las tasas de criminalidad y homicidios (luego de un marcado descenso, que duró poco tiempo) en América Central han comenzado a aparecer políticas públicas tendientes a prevenir la cooptación de jóvenes por parte de las maras. Aunque no han tenido mucho éxito, principalmente porque las posibilidades que abre la pandilla a nivel económico no pueden ser igualadas de ninguna forma por el Estado, su existencia implica el reconocimiento de algunas de las causas que colaboran con el reclutamiento de mareros. Paralelamente, se han creado algunos programas de reinserción para aquellos jóvenes que deciden abandonar las pandillas.
En este sentido, el rol de la iglesia y de las ONGs es fundamental para el acercamiento y la contención a esos desertores, que terminan huyendo no sólo de la policía, sino también de sus antiguos compañeros y escondiéndose de la sociedad (estigmatizados por su pasado, por sus tatuajes y su forma de hablar).
Considerando que Latinoamérica es hoy uno de los subcontinentes más violentos del mundo, donde además se registran altos niveles de pobreza, exclusión y marginalidad, es necesario prestar atención a la dinámica globalizadora que han adquirido las maras, a fin de evitar que su presencia logre instalarse en el Cono Sur.