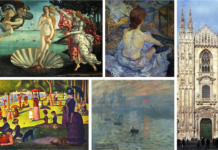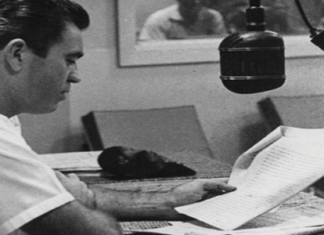La civilización egipcia, como tal, surgió hace unos cinco mil a.os, cuando se dio el proceso histórico de la unificación del Bajo y Alto Egipto bajo una única autoridad (c. 3100 a.C.), dando comienzo a la I dinastía. Es entonces cuando aparece la figura del faraón, el soberano absoluto que gobernaría Egipto por casi tres milenios a lo largo de toda la comarca que rodea al río Nilo. Pero para que esta incipiente institución pudiese erigirse como verdadero poder hegemónico, y con ello fundar un Estado, fue indispensable legitimar su rol ante la población. Fue entonces cuando la religión –y la mitología en particular– cobraron trascendental importancia a la hora de sustentar a la naciente realeza faraónica, sentando las bases doctrinales que permitieron a Egipto desarrollar una de las culturas m.s ricas de la humanidad.
A su vez, mediante la elaboración de una mitología determinada y concreta, los sacerdotes de las primeras dinastías logaron forjar una cierta cosmovisión de la realidad, en donde el faraón se ubicaba como el centro mismo del mundo terrestre y del universo. De esta manera, en lo que ata.e al origen de la política y de la administración en Egipto, debe rastrearse el estrato m.s antiguo de su religión, incluso la de la época predinástica, para comprender cómo fue posible la asombrosa eficacia con la cual los faraones gobernaron por tanto tiempo. Sobre este punto, no se debe dejar de tener en cuenta el papel fundamental que juegan los mitos en las culturas m.s antiguas. No solamente instauraban la cultura y las instituciones sociales y políticas, sino que la mitología también fundaba los patrones de conducta del hombre, al tiempo que determinaba su concepción acerca de la realidad.
UN ARQUETIPO DE RELACIÓN FILIAL
Desde sus orígenes históricos, la realeza faraónica se ha conformado a s. misma como una institución que incluye a dos generaciones: la relación de padre-hijo que hubo entre las deidades Osiris y Horus fue el esqueleto doctrinal que sirvió como modelo para la legitimidad del monarca egipcio de turno. Precisamente, el poder de éste se fundamentaba en su ancestralidad divina, en su asociación con Horus en tanto rey vivo y con Osiris en tanto rey muerto. De esta forma, la legitimidad del faraón estuvo sometida a la pertenencia a un linaje determinado, en virtud de ser el último descendiente directo de un ancestro fundador: según los mitos primitivos, Osiris es un dios que muere y también fue el primer rey de Egipto, constituyéndose en el fundador del linaje faraónico, mientras que Horus es su hijo y, como era de esperarse, su sucesor legítimo. Ahora bien, como resultado de esta identificación del faraón con el rey dios Horus, el monarca egipcio pasó a ser considerado por sus súbditos como un auténtico dios entre los hombres. De esta guisa, el advenimiento en la historia de la institución regia egipcia sólo fue posible una vez que se formalizó mitológicamente la relación filial entre estos dos dioses y mediante su identificación plena con el faraón Esta asociación entre dios-rey (Horus) y rey-dios (el faraón) a la que antes hacíamos mención, se consumaba con el ritual de coronación del monarca. Dicho rito no hacía sino imitar los relatos míticos antiguos.
De tal forma, la entronización africana producía, según lo creían estos pueblos, en quien la experimentaba una verdadera transformación ontológica, haciendo de él un ser fetiche depositario de una tremenda potencia cósmica benefactora. Es a partir de dicho acto ritual que el nuevo rey pasaba a ser identificado como Horus.
Si comparamos a Egipto con el resto de las civilizaciones del Oriente Medio antiguo, encontramos que hay una diferencia que es trascendental, y que marcó el devenir egipcio para toda su historia: la cultura egipcia es una cultura netamente africana y, por ende, responde a sus paradigmas. Este sustrato “paleo africano” ha sido determinante para la religión del país del Nilo y ha perdurado hasta sus últimas dinastías; de hecho, que el faraón haya sido considerado como un dios fue posible gracias a dicho trasfondo. En este sentido, nunca hay que olvidar que la cultura faraónica tiene sus raíces en la religiosidad y en la cosmovisión antiquísima de los pueblos africanos, esencialmente distintos de los del Cercano Oriente.
Al adentrarse en el estudio de las raíces osirianas, lo que resulta más significativo es la asociación de este dios con la cultura africana del Neolítico; por tanto, la figura egipcia de Osiris no sería otra cosa más que la adaptación de una divinidad agraria africana primitiva. Sobre este punto hay que recordar que la introducción de la agricultura transformó el horizonte religioso de los pueblos, especialmente su concepción del tiempo:
frente a la linealidad de los pueblos cazadores-recolectores, los pueblos agricultores cambiaron radicalmente su concepción espacio-temporal, transportando el carácter cíclico de la actividad agrícola a su visión de la realidad, del cosmos y del lugar que ocupaba el hombre en el universo. Este cambio implicó una ruptura ideológica acerca de la muerte. Morir ya no era el fin, sino el comienzo del renacer. La agricultura claramente infundió en el hombre una postura más optimista hacia la muerte.
El perfil de Osiris como dios agrícola tienen mucho que ver con estos cambios, al punto tal de que, por medio del análisis de los relatos mitológicos, nos encontramos con las siguientes características del dios: es identificado con la vegetación; es identificado con los muertos, y su muerte, desmembramiento y entierro representa la regeneración cíclica de la naturaleza; es una divinidad lunar; es una divinidad de las aguas vivificantes o fecundantes por su relación con las inundaciones del Nilo y es una divinidad de la fertilidad, símbolo del renacer de la vida. Así fue concebido Osiris, el rey muerto que resucitará en la persona de Horus, su hijo. En este sentido, es interesante recordar que los dioses de la vegetación eran dioses funerarios, y el hecho que lo comprueba es que en muchos casos las conmemoraciones de los muertos coincidían con las festividades del calendario agrícola de los pueblos.
Por su parte, los orígenes del dios Horus –rey vivo– están en relación con el concepto de dei otiosi (dioses ociosos), o sea, el dios celeste supremo, ya existente desde una época prehistórica. El primer aspecto que diremos, y seguramente el más importante, es que, en su esencia, es una divinidad uránica. Como tal, vive en lo más alto y oculto de los cielos, de ahí su inaccesibilidad y pasividad ante el mundo. Téngase en cuenta que Horus significa “el lejano”. Como toda deidad, es poseedor de un enorme poder, aunque este dios ocioso no lo utiliza en realidad. De esta manera, podemos decir que Egipto tomó aquella divinidad primigenia y la tuvo que modificar para hacerla compatible con el rol de Horus y del faraón, es decir, con un dios que ejerce su poder en la Tierra.
Tal empresa fue posible gracias a una solarización de esa deidad primitiva: como resultado de esta asociación del faraón con el Sol, la divinidad suele perder su carácter de dios creador para asumir funciones más directamente vinculadas con la realidad humana y con sus preocupaciones cotidianas, convirtiéndose en garantes y responsables del bienestar de la comunidad.
Esta relación filial fundamentó el arquetipo de la institución faraónica, o en otras palabras, el arquetipo del poder, y esto mediante la plena identificación que los egipcios antiguos concibieron entre Horus como el rey vivo y Osiris como el rey muerto. De haberse flaqueado esta creencia, inmediatamente se habría desmoronado todo la maquinaria del poder regio. Precisamente, es porque el faraón-Horus es hijo legítimo del primer rey que tuvo Egipto (Osiris) en los tiempos primordiales que su reinado está garantizado por su abolengo divino, perpetuándose tal sistema dinástico de padres a hijos. Tal es lo que se conoce con el término de ancestralidad de la realeza egipcia.
UNA ENTIDAD DE PODER
Como es de esperarse de todo gobierno, la realeza egipcia tuvo que administrar y gobernar su territorio. En este sentido, sus problemas y sus objetivos no eran tan distintos de los que hoy puede tener cualquier Estado moderno. Es por ello que se puede entender como una verdadera institución de poder, cuyo labor diario consistía en lo que en nuestros días se entiende vagamente como administración pública: es decir, la injerencia de una autoridad soberana sobre la totalidad de un territorio y sus recursos, tanto naturales como humanos. Por lo tanto, el faraón también desempeñó funciones concretamente políticas, llevando el poder regio a su apogeo mediante la centralización hegemónica de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en la institución faraónica.
En cuanto al aspecto económico, el papel del faraón fue determinante en todo momento: por un lado, el rey se vuelve responsable y ejecutor, secundado por sus funcionarios, de las medidas de corte económico, en tanto que él es el organizador principal de la actividad agrícola. A modo de ejemplo, podemos recordar que uno de los tantos apelativos del soberano era “abridor de caminos”, en clara alusión al sistema de riego que se construyó siguiendo el curso del Nilo, abriendo canales secundarios al Río a fin de expandir la superficie cultivable alrededor de todo el valle del Nilo. Esta tarea recayó, por supuesto, en el faraón. Asimismo, la ciudad de Menfis, antigua capital y lugar de residencia real, era designada como “el granero del mundo”.
Por otro lado, el monopolio de las relaciones comerciales exteriores pasó a ser regulado íntegramente por la administración pública. Éstas fueron realmente importante en el Egipto inmediatamente posterior a la Unificación, ya que proveyeron de las materias primas necesarias para toda la actividad industrial de la época; a esto se le sumó, también, la consolidación de la incipiente autoridad faraónica (ahora devenida un Estado) más allá de las fronteras de Egipto, tanto en sus vecinos de Mesopotamia como entre sus coevos del interior de África (libios, nubios, etcétera), culturas mucho más atrasadas en cuanto a desarrollo económico y tecnológico se refiere. La arqueología, por su parte, no solamente ha demostrado la existencia de tales actividades comerciales (en todo Oriente Próximo y África septentrional) y las influencias culturales mutuas ejercidas, más aun, nos ha podido enseñar con detalle cómo eran esas relaciones, qué productos se intercambiaban y cómo eran los procedimientos de pago o de intercambio de productos, así como identificar la fructífera influencia cultural que se desprendía de tales contactos. En un contexto como el mundo primitivo, la economía era un auténtico aliciente para la producción cultural, ya sea en la intensificación del desarrollo material de un pueblo o en la elaboración de ideas y creencias.
Como se aprecia, la realeza egipcia tuvo una enorme responsabilidad política. El faraón era un rey, era la máxima autoridad y, asimismo, la materialización en la Tierra del poder cósmico universal. En este sentido, la autoridad de quien ejerciera el cargo de soberano era tal en tanto ha sido sometido al ritual por el cual se le confiere su divinidad, pues es el cargo lo que da a la realeza y al propio faraón reinante su ontología divina. El rey, cargado de toda la potencia cósmica, ejerce en la Tierra un poder sobre toda la naturaleza y, por extensión, sobre todo lo existente, pues él no es otra cosa que un “aglutinador cósmico y social”, considerado como centro dinámico del universo. Sin perjuicio de ello, no era menos cierto que todo gran poder (cósmico-divino) conlleva una gran responsabilidad (el mantenimiento del orden). En total medida de las acciones que realizase el rey en su vida dependerá, indefectiblemente, la armonía terrestre y la prosperidad de Egipto.
Desde ya, esta concepción del monarca no fue fácil de sobrellevar para el resto de las personas. El faraón era apartado de las impurezas de la vida cotidiana a fin de preservarlo de toda mácula que pudiese contaminar su esencia pura y divina. Se lo cuidaba como se protegían a las estatuas de los dioses, que se colocaban en lo más profundo de los templos, apartadas del contacto de la sociedad impura.
Como se ve a simple vista, el trato cotidiano entre el monarca egipcio y el resto de los hombres era estrictamente regulado por reglas de protocolo destinadas a consumar la apoteosis de su persona, pero también, y no menos importante, para resguardarse de su poder. En tal sentido, así como los súbditos anhelaban fervientemente proteger la esencia divina y la pureza de su rey, así ellos mismos debían protegerse del terrible poder cósmico que en él se condensaba. Este es el aspecto terrorífico de la divinidad, y es por ello que el cuerpo social también evitaba el contacto directo con su gobernante. Justamente, en este sistema de producción de miedo y terror –en su sentido religioso– por parte del faraón se consumaba el fundamento del poder político de la realeza divina faraónica.
En resumidas cuentas, la figura del faraón fue el eje central de toda la civilización egipcia. Como era de esperarse, en más de tres mil años de permanencia, la institución regia debió hacer frente a las vicisitudes propias de la historia; así y todo, sobrevivió y pudo dejarnos un bello testimonio de cómo la religión y política no deberían ser antagónicas, sino complementarias.